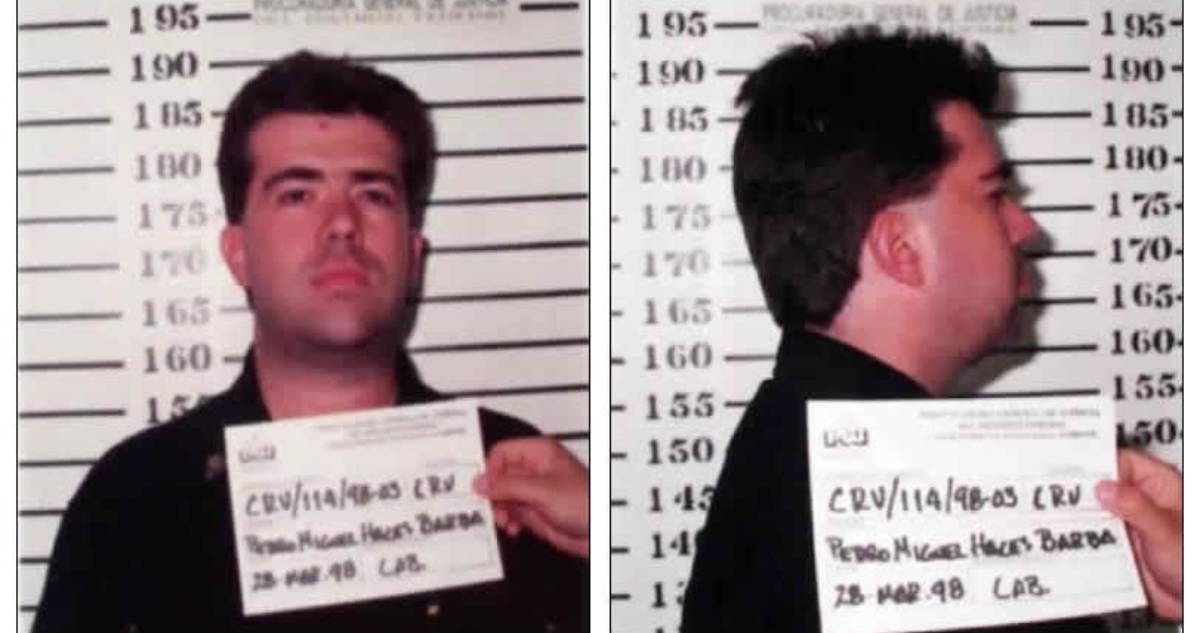Desazón, asco, disgusto. Eso siento hoy por los personajes que han capturado al gobierno de mi país, encabezados por un demagogo que, en el culmen de su narcisismo patológico, ha arrasado con los cambios institucionales que, de manera gradual, aunque insuficiente, se dieron durante las últimas cuatro décadas para transformar al Estado mexicano en un orden social de acceso abierto con derechos garantizados para toda la ciudadanía.
Con todas sus carencias y defectos, el período que arrancó con la reforma judicial de 1994 y tuvo un impulso crucial con la reforma electoral de 1996, hasta que comenzó la retranca con la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018, ha sido el único intervalo democrático en la historia de México, la primera vez en la que, paso a paso, comenzó a construirse un auténtico orden legal racional, en lugar de las sucesivas ficciones constitucionales vividas durante el Porfiriato y el régimen del PRI. El régimen surgido del pacto político de 1996 fue un interludio en la historia mexicana, marcada por la violencia facciosa, el caudillismo militar y el autoritarismo medianamente civil.
Menos de tres décadas de nuestra historia, durante las cuales se construyeron algunos diques a la fuerte corriente de una trayectoria institucional marcada por la arbitrariedad, la venta de privilegios y protecciones particulares, y por la permanente negociación de la desobediencia de la ley. Se trató de un régimen lleno de imperfecciones, que emprendió tardíamente algunas reformas cruciales y que no se legitimó ante la sociedad por su incapacidad para generar un piso común de condiciones materiales de vida para la mayoría de la población, tradicionalmente sometida por relaciones de patronazgo y condenada a la discriminación y la pobreza.
Esa debilidad esencial del nuevo régimen se convirtió en la coartada del líder iluminado para arremeter contra los cambios y reconcentrar todo el poder en la Presidencia de la República, conquistada con clamores anticorrupción y, sobre todo, con un supuesto impulso igualitario que pondría a los pobres por delante y terminaría con los privilegios de corte mafioso. Sin embargo, en realidad agrupó a su alrededor una coalición misoneísta, reaccionaria, que utilizó la redistribución clientelista como base de sustento electoral y que pactó con la casta militar para sostenerse en el poder con el respaldo de las armas, mientras desmantelaba las incipientes capacidades civiles profesionales con las que contaba el Estado mexicano.
Para garantizar el pacto con el estamento castrense, López Obrador ha utilizado la súper mayoría legislativa conseguida con artimañas legales y el colaboracionismo de los encargados de garantizar la equidad electoral, para entregarle, finalmente, a las fuerzas armadas el aval constitucional para su ocupación territorial, por el que habían presionado desde que Felipe Calderón las desplegó para emprender su malhadada guerra contra las drogas. La argucia que urdieron los militares para cubrirse las espaldas por la inconstitucionalidad de sus actuaciones fue la de utilizar una figura constitucional residual, la “seguridad interior”, para conseguir el manto de legalidad que justificara su captura de la seguridad pública del país. Finalmente, los militares lograron que, durante la segunda legislatura de la Presidencia de Peña Nieto, se aprobara la Ley de Seguridad Interior, pero la Suprema Corte de Justicia frenó la intentona militarista al declararla inconstitucional.
López Obrador, sin embargo, selló su acuerdo con los militares poco después de ganar las elecciones y los convirtió en un cuerpo protagónico de su coalición de poder. No pudo, sin embargo, con la resistencia política, apoyada por ciertos sectores académicos y algunas organizaciones de la sociedad civil, y su intento de entregarles legalmente la seguridad pública y la inteligencia fue frenado en 2019 por el Senado, que dispuso que la nueva fuerza policial, la Guardia Nacional, tuviera un carácter completamente civil.
El Presidente de la República y la cúpula castrense decidieron, de consuno, violar la Constitución y crearon, en cambio, un cuerpo completamente militar en su estructura, capacitación, disciplina y mandos. Los elementos profesionales de formación civil, heredados de la Policía Federal, fueron marginados y sacados del cuerpo, mientras que a los soldados desplegados inconstitucionalmente en tareas militares solo les cambiaron el uniforme.
Al final, el Presidente les ha cumplido a los generales y almirantes y ha conseguido que la Constitución deje de ser un dique contra la militarización del Estado. Si la reforma judicial es un despropósito sin pies ni cabeza que solo propiciará la captura legalizada de la judicatura por el redivivo poder casi omnímodo de la Presidencia, la reforma al artículo 129 y la constitucionalización de la Guardia Nacional como fuerza militar es el broche del pacto que redime a las fuerzas armadas como actor crucial del control político y administrativo.
Como he escrito antes, la desmilitarización en México nunca concluyó, a pesar del papel aparentemente secundario en el sostenimiento del orden autoritario del PRI. Durante toda la época clásica de aquel régimen, las fuerzas armadas hicieron tareas inconstitucionales: reprimieron huelgas, contuvieron protestas políticas, masacraron estudiantes y operaron la guerra sucia contra las guerrillas y los movimientos campesinos. Siempre estuvieron ahí y tuvieron voz y voto en los sucesivos gobiernos, con tres asientos en el gabinete presidencial: el secretario de la Defensa Nacional, el de Marina y el jefe del Estado Mayor Presidencial, algo inaudito en los gobiernos democráticos, donde esos cargos son ocupados por personal político civil.
Ahora se ha hecho evidente que la cúpula de las fuerzas armadas mexicanas ha sido un claro opositor en el proceso de construcción de una democracia constitucional y que López Obrador les ha concedido la captura de partes esenciales del botín estatal a cambio de su complicidad en el proceso de reconcentración autoritaria del poder, a pesar de los malabares y los sofismas de uno de los personajes más repelentes del coro de sicofantes que hacen eco al narcisismo presidencial, como bien los retrató José Woldenberg. Me refiero al ex ministro de la Corte Arturo Zaldívar, el más patético entre los oportunistas que han logrado acomodo bajo el manto del patriarca.
Zaldívar ha escrito la lindeza de que no hay militarización en México, porque no es lo mismo la Secretaría de la Defensa Nacional, una dependencia del ejecutivo federal, que la estructura jerárquica militar encabezada por las jefaturas de los Estado Mayores del ejército y la marina. La falsedad del aserto del otrora sedicente jurista liberal es tan obvia que movería a carcajadas si no fuera por la repugnancia que la recaptura del poder por los militares me provoca. Mientras tanto, la Presidenta Electa echa fuegos de artificio con el estulto desaire diplomático a España, para distraer a la opinión frente al golpe contra el Estado civil que se ha perpetrado.