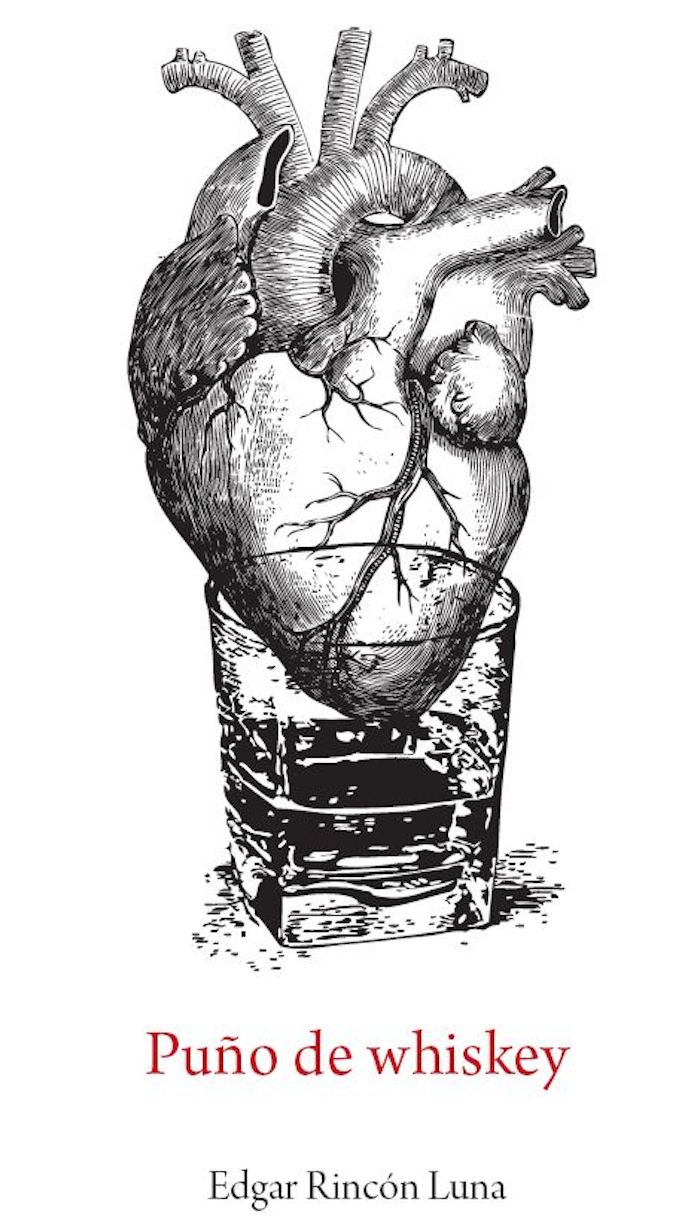Puño de Whiskey se divide en cinco partes, que son solo cinco de las múltiples formas de extrañar. Los versos de Edgar Rincón Luna me recuerdan que la melancolía es un estado mental interesante para pasar unas horas, pero a perpetuidad se vuelve más una sombra que un borroso recuerdo lejano.
Por César Graciano
Ciudad Juárez, Chihuahua, 5 de octubre (JuaritosLiterario).- Mientras comienzo a escribir estas líneas, llueve y estoy lejos de casa; hace días que no veo a mis padres, a mis amigos ni a mi pareja… recuerdo a lo lejos una canción de Los Abuelos de la Nada, pero con el ritmo de La Sonora Dinamita.
No hace frío, pero estoy lejos del hogar y espero, bajo la lluvia, a que acabe mi semana y se vaya el melancólico recuerdo de la apacible infancia. También recuerdo, viendo la precipitación desde la ventana de un hotel, un par de versos: “En esta lluvia que en silencio cae de nuestros ojos / agradecemos esa luz que nos permite ver las ruinas de una ciudad”.
La ventana me permitía ver una mancha urbana que no era la mía, pero que con la luz única de las gotas de agua también parecía una ruina… los relámpagos solo alumbraban la estructura de lo que quedaba. Los versos de Edgar Rincón Luna me recuerdan no solo a esos niños que son “negros cartones recortados”, sino a quienes no he visto por un par de semanas. La melancolía es un estado mental interesante para pasar unas horas, pero a perpetuidad se vuelve más una sombra que un borroso recuerdo lejano.
Para mí eso es “Ciudad Juárez Unplugged”, el texto de donde provienen esas líneas, y eso es Puño de whiskey, el libro que lo contiene: la melancolía de la vida que se nos fue hecha poema, hecha libro y hecha un clásico de la literatura juarense.
Cuando encontré por primera vez el poema –ese en el que el relámpago nos permite ver a los demás y vernos a nosotros mismos, al menos por un momento, para después escuchar el sonido del aire al romperse–, era un joven bibliotecario que hojeaba libros sentado en los pasillos del segundo piso de la biblioteca. En una antología de poesía de la frontera, al abrirlo al azar, salió la composición. Para mí, ese momento fue un relámpago que me permitió verme al menos un momento, de cuerpo entero, en la ruina de la ciudad que siempre ha sido Juárez.
Puño de Whiskey (Bonobos, UACJ, 2018; con una edición anterior de 2005 y otra digital de 2014) se divide en cinco partes, que para mí son solo cinco de las múltiples formas de extrañar. El pasado, nuestro pasado, solo existe para recordarlo. La primera sección, “Yo soy el que saca las postales del fuego”, no solo configura lo que será el resto del poemario desde la primera pieza (“lo que sigue es un montón de luces, / fuegos y fiestas condenadas / ver a las viejas postales arder / en la tempestad de la noche y de los días”), sino que nos remonta a esas cenas familiares en silencio, a la sombra que nos cubre y nos llama hijo, a los amigos que nos ven desde lo lejos y a ese niño que fuimos en un patio sin árboles: “siempre has sido una hoja suelta / de un árbol al que prendieron fuego”.
Puño de Whiskey es la sucesión de unas cuantas decenas de postales sacadas desde el fuego. Para muchos, el fuego de un presagio: Rincón Luna ya hablaba de salir a comprar cigarros y no volver o “ser un vaso lleno de sangre en las banquetas”. Yo dudo de la capacidad de oráculo del poeta; la ciudad siempre ha sido una ruina, y algunos con solo recordarla, la recrean y la vuelven a crear.
La segunda parte, “91.9 F. M. Canciones de la primera infancia”, se asume como un recuerdo en verso. En la actualidad, la nostalgia de las canciones de la radio en esa frecuencia reproduce estática. A su vez, es la parte más ruda, cargada con un sentimentalismo a lo James Dean, la más suicida, la que espera lo peor. Son evocaciones en forma de balas, de sangre, de ídolos gordos y de “piedra con mi nombre”.
Luego, viene el recuerdo de la poesía, el mismo que me mantiene escribiendo. “Flores secas en la tumba de Bukowski” no solo dialoga con ciertos textos, sino que, dentro de su propio pesimismo, ofrece bocanadas de esperanza: justo la luz del relámpago. Por ejemplo, en un texto sin título, Rincón Luna asienta: “es mi calle donde los ebrios / mientras orinan / pronuncian su nombre con claridad // las flores del parque / crecen luminosas”. El autor se asegura de dejarnos en claro que lo que olvida, esas memorias que han dejado de ser melancolía porque ya no existen son solo de él. Y asegura: “esa pesadilla me pertenece”.
El libro también discute con la tradición: su poética (“y en este mundo una isla / donde estarás solo / siempre”) se opone a John Donne (“ningún hombre es una isla por sí mismo”). Más adelante contradice la imagen falsa de Bukowski: los poemas desenmascaran a Charles y se lamentan: “el viejo Buk al morir dejó muchos borrachos / pero muy muy pocos poetas”. Entre esos pocos, Edgar, se planta con un ramillete de versos/flores secas sobre la tumba.
“Funerales”, la parte más concisa de las cinco, busca ese punto medio entre el oráculo y el recuerdo. Rincón Luna ejerce de Virgilio con los muertos, mientras al lector lo sumerge en las escenas de muerte: perecer por un disparo del vecino, atropellar a tu hijo, sucumbir abrazando a tu hermano en un incendio. Al final del libro, Edgar rescata a la urbe de sí misma. Un poema sin nombre nos lo explica todo antes de comenzar a leer “Conozco esta ciudad, no es como en los diarios”: “en las vértebras de la ciudad / la palabra ceniza ya no existe / lo que pronunciamos es / el fuego ya tan cerca”.
Aquí es donde acaba todo, en la reconstrucción de una ciudad olvidada y recordada al mismo tiempo, entre la lluvia y los bares, el relámpago que nos ilumina y el miedo a que extraños entren a nuestra casa. Rincón Luna logra, en menos de ochenta páginas, ser varias personas, él mismo multiplicado de muchas maneras: un recuerdo desesperanzado (“siempre has sido una hoja suelta / de un árbol al que le prendieron fuego”); un enamorado pesimista (“toda pareja es sin quererlo / un jardín sembrado de minas”); un joven desocupado (“un sábado en que no hay nada que hacer / más que morirse”); un impaciente (“No estamos aquí / para mirar envejecer a nuestros amigos / y sabernos polvo del día); un insatisfecho (“porque nunca / nada es suficiente”). Cada poema regresa al punto cero de la memoria y desde ahí traza su camino hacia el lector.
Mientras termino de escribir estas líneas, llueve. Ahora estoy en mi departamento. Mi compañera duerme después de charlar un rato antes de que anocheciera, vi a mi madre y a mi hermana, a mi padre, a mis amigos, a mi pareja. Podría creer en lo que dice el poeta: “esperamos la lluvia para poder contemplar la tristeza”, pero somos nosotros y no el clima quienes decidimos qué es lo que esperamos. A mí, por ejemplo, me reconforta saber que si abro la puerta entrará la brisa y seré un poco más feliz de lo que soy ahora.
Tales de Mileto creía que el agua era el principio de todas las cosas, y quizá podríamos pensar que Edgar Rincón Luna, luego de tanta lluvia, también lo cree, pero no: ambos sabemos que todo nace de la luz, de ese relámpago que nos iluminará, al menos un instante.